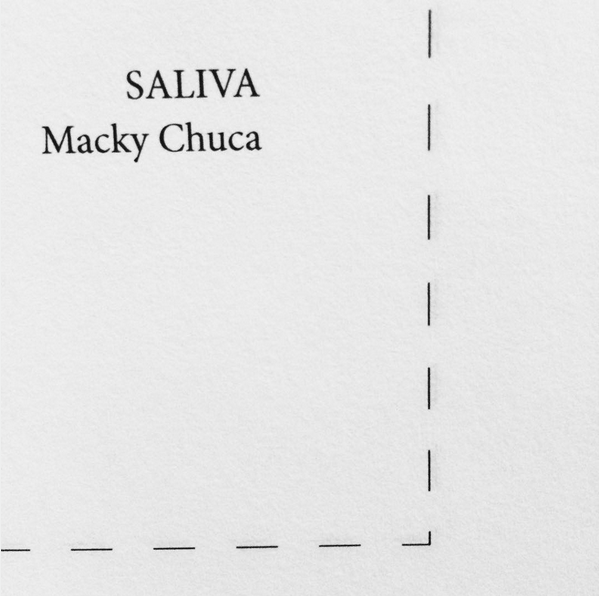Estoy con los ojos vendados en una mesa larga. Me acercan copas de vino y digo cuáles son. Es como jugar a las adivinanzas. Siempre fui la mejor jugando a las adivinanzas. Tanto probar vinos de aquí y de allá en las cenas caras que paga Casimiro, mi amante polaco, ha dado resultado. Los demás invitados alucinan:
—Esta muchacha. Esta muchacha es una auténtica nariz.
Casimiro ríe complacido. Oigo el chaskiboom de su dentadura. Chasquea lengua y dentadura frecuentemente, un tic que odio pero que no puedo mencionar para no ofenderlo.
—Mi Bertita es una joya.
Me besa la mano, y sigue besándome, brazo arriba, como Pepe L’Amour, hasta llegar al hombro, descubierto por el vestido color visón que me compré durante mi último ataque de pánico.
Me quito la venda.
—Ya está, me aburrí.
Sonrío con muchos dientes para que se luzca la limpieza de ultrasonidos que me pagó Casimiro.
—No no no, nada de eso — dice una señora con nariz de papagayo y aros de esmeraldas tan grandes que los lóbulos le cuelgan, estirados. Se ve que todavía falta una pequeña batalla de vinos de la tierra.
Levanto una ceja y miro a la Señora Papagayo. Más esmeraldas asoman entre los pliegues de su cuello arrugado, ocultas apenas por un tremendo chal de seda cruda color champagne.
Me recuesto en la silla durísima. Color champagne, color visón. Siempre cosas caras, llenas de glamour. ¿Por qué nunca decimos color primer pis de la mañana, color vómito de lentejas, color leche de soja rancia?
De hecho, un ligero pero inconfundible olor a pis me llega a través de la mesa. Duda entre la Señora Papagayo y la Señorita Vestido Blancanieves. Siempre hay una nostálgica de Disney en estas fiestas. Ajadas damiselas infantiloides y a la vez incontinentes.
—¿Me querés? —le pregunto a Casimiro.
—Sabes que sí. Eres una reina, y además estuviste fabulosa cuando describiste ese merlot.
—Repito las boludeces que leo en las revistitas del ramo— dijo a través de mi sonrisa ultrasónica, sin mover los labios, como Borisbecker.— Ya sé que me querés. ¿Soy linda? ¿Te gusta mi vestido?
—Eres fabulosa.
—¿Y mi vestido?
—También.
Pienso que nadie puede jactarse verdaderamente de hiperolfato si no es capaz de rastrear a una persona a través de los mares. En este momento, por ejemplo, extraño horrores a mi amiga la Micropunto. Sus cartas huelen a frustración, a otra dieta truncada, a galletitas Lincoln, a jugo Cepita de naranja y uva. Qué hago con estos datos, me pregunto. Adónde me lleva ese rastro. Todavía no puedo volver.
Tengo este hiperolfato desde chiquita. Siempre reconocí las colonias de las tías, quién se lavaba con jabón Heno de Pravia (náuseas totales), quién usaba jabón blanco de lavar la ropa.
Un par de copas más tarde, logré escabullirme con la vieja excusa de empolvarme la nariz y me fui a curiosear por la casa. Llegué al jardín de invierno, una estancia acristalada donde el aire era tan denso como en una selva. Caminé entre helechos de mi tamaño y otras plantas monstruosas que no reconocí, hasta que me di cuenta que no estaba sola. Un señor engominado, muy buen mozo, se paseaba bajo una especie de ficus de tronco retorcido y fumaba un cigarrillo. Había tanta humedad en el ambiente que la punta del cigarrillo parecía pintada. Le pedí uno. Me dijo que era una lástima que fumara, con mi olfato tan desarrollado. Yo contesté que sólo fumaba los fines de semana.
—Salgamos, aquí vamos a ahogarnos.
Abrió una puerta de cristal que daba a la galería y, más allá, el jardín. Afuera también había mucha humedad y las nubes bajas reflejaban el resplandor de la ciudad a lo lejos.
Siguió hablando maravillas de mi cata de vinos. Se ve que él podía conseguirme un puesto de nariz. Tenía muchos contactos. Yo podía elegir, bodega o casa de perfumes. Dije que muchas gracias, pero que ya tenía un trabajo.
—Ya tengo un trabajo.
—¿Y cuál es ese trabajo?
—Un trabajo antiguo y divertido. Adorno.
—¿Perdón?
—Dama de compañía— batí las pestañas y me reí escandalosamente, pero él no me celebró el chiste. Hay humores que son más difíciles de desenredar que jugar a las adivinanzas. Lo tomé del brazo y le hablé al oído (que olía levemente a gomina, caspa y cerumen):
— Cuando Casimiro se aburra de mí, pídale mi teléfono. Ahora no— lo miré a los ojos con expresión de cervatillo herido — el polaco es muy celoso.
—¿Dónde vais ahora?
No le dije que tenía muchas ganas de volver a casa y mostrarle el botín a mi amiga. Que tantos días sin poder compartir mi tesoro hacía que los estuches de maquillaje parecieran usados y deslucidos.
—Nos vamos unos días a unos balnearios en Suiza… después no sé— sonreí ante una idea súbita— Espero que haya raclette. Siempre me encantó la raclette.
—Seguro que encontrará raclette en Suiza — dijo el caballero, afable.
—Dios lo oiga. ¿Sabe qué? Siempre me quedo con hambre con tanto canapé minimalista.
El señor buen mozo se rió y los cristales temblaron un poco, como si le hubiera pedido prestada la risa a Jack Nicholson.
—Berta, es usted un encanto. Haré que le traigan más comida.
— No, no, más miniaturas de estas no.
—¿Qué le apetece?
—¿De verdad me pregunta? Entonces… Entonces, hágame un favor. Vaya a buscar a Casimiro y dígale que nos va a llevar a uno de sus lugares favoritos— hice una pausa para lograr unos ojos de Bambi convincentes.
No me costó mucho. Mirándome los zapatos color provoleta mojados de rocío, pensé en ese agujero que hacía días que no podía llenar, en lo mucho que extrañaba a mis amigas, en Borisbecker aullando en el balcón, en La Mezzeta, en Banchero, en El Cuartito, en Aceituna y su mandíbula temblorosa, y volví a mirar al señor con unos ojos que casi casi lloraban de verdad:
—Por favor, buen hombre, lléveme a comer una pizza.

Imagen: Invernadero en Botanisk Have, Copenhague. Foto por Macky.